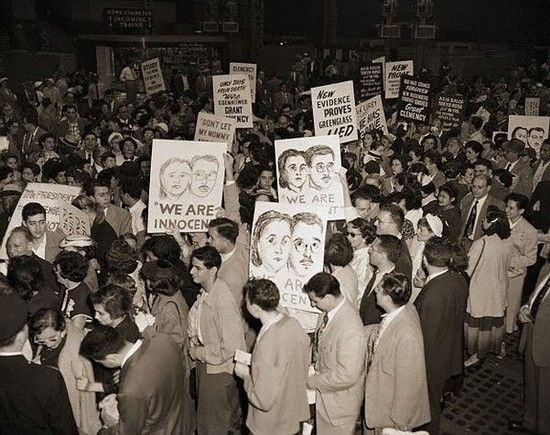Johnny Hallyday en el concierto de la plaza De la Nation (22 de junio de 1963).
Cuando, por la radio, Salut les Copains emplazó a los jóvenes parisinos a acudir a las nueve de la noche al concierto que organizaba en la plaza De la Nation el 22 de junio de 1963 con motivo de la salida del Tour de Francia, aprovechando para celebrar el año de existencia de la revista homónima, de tanta repercusión como el espacio radiofónico, preveía una buena acogida de su iniciativa, aunque no tanto como la que finalmente consiguió.

Primer número de la revista juvenil Salut les Copains (julio-agosto de 1962).
Uno de cada tres jóvenes franceses escuchaba el programa de radio Salut les Copains, que emitía la emisora Europa 1 todos los viernes de cinco a siete de la tarde y estaba dedicado a la música pop. Hannah, a punto de cumplir los 16, no se perdía ni uno, estaba atenta a la recomendación semanal y procuraba comprar el disco en cuanto le era posible. Tenía un tocadiscos que sus padres le habían regalado el año anterior, al terminar el curso, como recompensa a sus buenas notas.
Hasta entonces debía compartir con su hermano uno viejo, lo que era fuente de continuas broncas. Tenían gustos distintos. A Hannah le gustaban François Hardy ─cuyo modo de vestir imitaba─ y Sylvie Vartan, los Beach Boys, los Beatles y la música yeyé que tanto promocionaba el programa. Bill era fan de Les Chaussettes Noires, Johnny Hallyday y Vince Taylor, sobre todo de este último. El tocadiscos de Hannah era uno de los últimos modelos, un Teppaz estéreo ─desde 1958 los discos podían grabarse y reproducirse por estereofonía─ y tenía también radio. Era, sin duda, el que Hannah deseaba. Bill también hubiera estado encantado de poseer otro igual, pero se apañaba con el viejo portátil. Su gran ambición seguía siendo una motocicleta.
Ese día la mayoría de los jóvenes tenía prisa, nadie quería perderse el espectáculo en el que participaban los cantantes más populares del momento: Danyel Gérard, Mike Shannon, Les Chats Sauvages, Les Gam’s, Richard Anthony y, los más esperados, Johnny Hallyday y Sylvie Vartan. Todos deseaban ocupar los lugares más próximos al escenario. Se esperaba que acudieran unos veinte mil jóvenes, pero el número de asistentes desbordó cualquier previsión: fueron casi doscientos mil. El metro y los autobuses iban hasta el tope y a medida que uno se acercaba a la plaza las doce vías que en ella desembocan estaban llenas de muchachos y muchachas. Muchos, de ambos sexos, vestían jeans y camisetas de algodón, zapatillas de deporte o botas. La plaza De la Nation era un enorme escaparte de la moda juvenil. Abundaban las chicas al estilo de François Hardy o Sylvie Vartan, peinadas con lacias medias melenas y vestidas con faldas a cuadros y suéteres lisos, rojos o negros la mayoría. Entre ellos predominaban los pantalones estrechos, los suéteres de cuello redondo bajo los que asomaba la camisa y también la chaqueta y corbata estrecha. El pelo tipo Johnny Hallyday o Vince Taylor se repetía entre los muchachos, especialmente entre los que pertenecían a alguna de las pandillas de blousons noirs o, como Bill, se movían en su ambiente.
Un par de horas antes de empezar el concierto era casi imposible acceder a la plaza. Esta y las calles adyacentes estaban a rebosar, no se llegaba a ver el asfalto desde los balcones y terrazas, solo cabezas se apreciaban, y ninguna calva, todas de jóvenes. Muchos se sujetaban de las rejas o cualquier asidero a mano para ver a sus ídolos, otros ocupaban los tejados, se subían a los árboles, a las farolas, a los toldos de los cafés. Los más bizarros aupaban a hombros a las muchachas. Tres mil gendarmes trataban de mantener el orden, pero no daban abasto. Los coches de la policía estaban atrapados en medio de la marea juvenil, y la gala no había comenzado aún. […]

Jóvenes subidos a los toldos de los cafés durante el concierto en la plaza De la Nation.

Johnny Hallyday y Sylvie Vartan en el concierto en la plaza De la Nation el 22 de junio de 1963.
Cuando se escucharon los primeros sones de una guitarra eléctrica empezó el delirio, y con Sylvie Vartan y Johnny Hallyday llegó el éxtasis. Al tiempo, en algunas zonas de la plaza empezaron a verse algunos claros. Chicos y chicas se apartaban, los blousons arrojaban botellas de cerveza vacías contra los escaparates y provocaban a cuantos les recriminaban su actitud. Sucedió un intercambio de insultos e increpaciones, puñetazos y golpes. Bien pertrechados con palos, cadenas, puños americanos y otros objetos contundentes, se hicieron los amos de la situación. La policía no podía llegar hasta ellos.

La policía sin poder pasar debido al gran número de jóvenes que habían acudido al concierto.
Con la adrenalina a tope por la agresiva y belicosa atmósfera que le rodeaba, Bill cogió una silla de un café y la lanzó contra el cristal del mismo, que se hizo añicos. Algunos policías, que no advirtió, habían logrado ya acceder a la plaza. Lo cogieron entre cuatro y lo metieron a trompicones en un furgón.
La noche terminó con grandes destrozos en el mobiliario público, lunas de escaparates apedreadas, toldo de cafés arrancados, coches volcados… Las reacciones en los días siguientes eran de lo más críticas. Esa música, esos programas, esas modas, nada puedo pueden traer, decía la prensa. Les Nouvelles littéraires hablaba de aquellos jóvenes como de “la cohorte despolitizada y desdramatizada de los franceses de menos de veinte años, bien alimentada, ignorante en historia, opulenta, realista”. Paris-Presse jugaba con el título del programa radiofónico y la revista y titulaba su artículo de fondo Salut les voyous! (gamberros). La mayor parte de las opiniones se centraban en los desórdenes que siguieron al concierto, extendiendo la responsabilidad a los organizadores y a las ganas de bronca de un amplio sector de la juventud aparentemente desencantada de todo. Algunos, además, hicieron gala de una tremenda miopía analítica. El propio presidente de la República, Charles de Gaulle, sin ir más lejos, comentó: “Estos jóvenes tienen energía de sobra. Podrían emplearla construyendo carreteras”. Otros, en cambio, intentaron explicar el movimiento. Desde las páginas de Le Monde, Edgar Morin hacía un análisis más sociológico de los hechos y calificaba a los jóvenes congregados en la plaza De la Nation de yeyés [artículo “El tiempo de los yeyé”], dando así nombre a esta tendencia juvenil cuyo sentido último de sus acciones era “ese gozar en todas las formas [que] engloba [y se vierte en] el gozar individualista burgués: gozar de un lugar al sol, gozar de bienes y propiedades; el gozar consumidor, a fin de cuentas”.
El concierto de la plaza De la Nation el 22 de junio de 1963 es uno de los episodios que trata mi novela Adiós, mirlo, adiós (Bye Bye Blackbird). De aquí he entresacado el texto que publico hoy, exceptuando el último párrafo. No por estar novelado, este es menos riguroso. Traté de documentarme lo mejor posible sobre él y cuanto narro se ajusta a lo que fue. Otra cosa es mi mayor o menor acierto en la forma de contarlo. Si le interesa la novela y quiere hacerse con ella clique AQUÍ.
Finalizo la entrada con este vídeo de imagen fija que recoge los últimos minutos (13:46) de la actuación de Johnny Hallyday, el más idolatrado de los que actuaron en el concierto, en el que se aprecia el sonido ambiente.