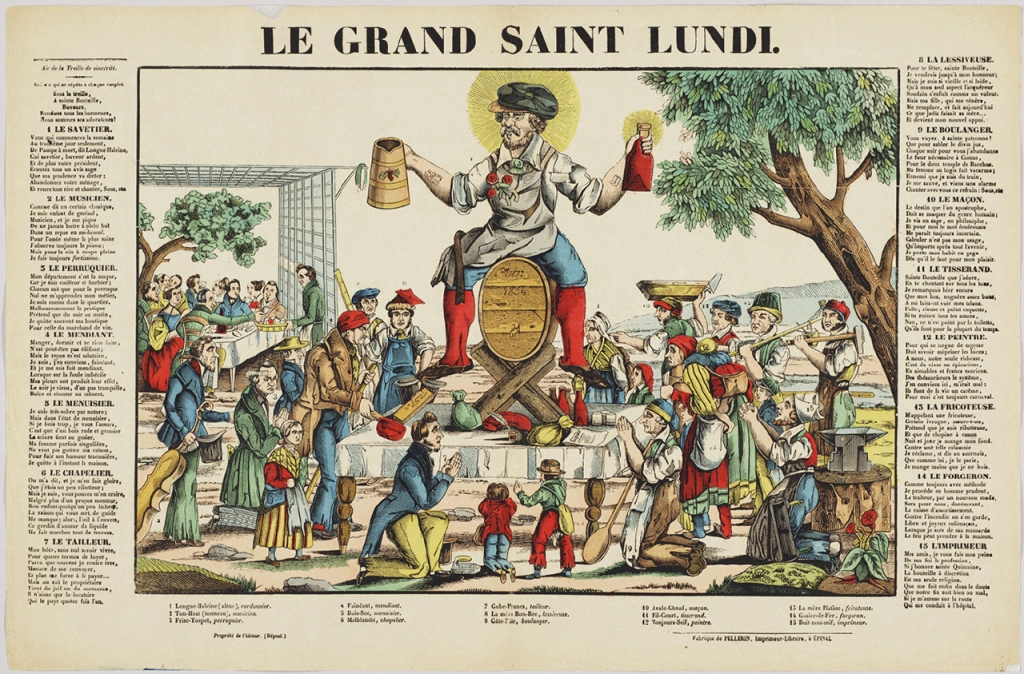Indignación, rabia, dolor, son algunos de los sentimientos que experimento en relación a lo que está sucediendo en Gaza, o con Gaza: un genocidio consentido. Y no solo por Occidente, también por el propio gobierno israelí. Leo en un artículo publicado ayer, 12 de diciembre, por Manlio Dinucci [“Hace más de un año que Israel conocía el plan de ataque del Hamas”], que “Israel conocía el plan de ataque del Hamas desde hace más de un año, revela el New York Times. Así lo demuestra el documento de 40 páginas, de los servicios de inteligencia israelíes, denominado «Murallas de Jericó». Ese documento describe punto por punto, aunque sin precisar la fecha, el ataque que el Hamas realizaría finalmente el 7 de octubre de 2023”.
Sigue diciendo Dinucci: “el ataque del Hamas no fue una sorpresa para los dirigentes israelíes, sino que estos más bien contribuyeron a su ejecución para tener el pretexto que les serviría para poner en aplicación su propio plan estratégico. Y el plan estratégico de los dirigentes israelíes consiste en exterminar la población de Gaza. Los muertos y los heridos graves, principalmente mujeres y niños, ya se elevan hoy a 60 000 –a la escala de la población italiana, eso sería 2 millones de italianos muertos o heridos graves”.
Parece mentira que algo así tenga una respuesta tan tibia por parte de Occidente y que Israel, cuyo pueblo fue perseguida por los nazis, repita la misma historia con los palestinos. Claro que “en el plan de los dirigentes israelíes, la solución final consiste en deportar la población gazauita al desierto del Sinaí, eliminar Gaza como territorio y después… hacer lo mismo en Cisjordania. Llamando las cosas por su nombre, los dirigentes israelíes no solo cometerían así crímenes de guerra sino un verdadero genocidio” (Dinucci).
Los muertos en la guerra de Gaza han superado los 18.500, el 70% mujeres y niños (El Periódico, 13 de diciembre). Hoy, “la Franja de Gaza es el lugar más peligroso del mundo para un niño. Decenas de niñas y niños mueren y resultan heridos a diario. Barrios enteros, donde los niños solían jugar e ir a la escuela, se han convertido en montones de escombros, sin vida en ellos”, comenta Adele Khodr, directora regional de UNICEF para Oriente Medio y el Norte de África”; “el miedo y la ansiedad son constantes para más de 2 millones de personas en Gaza, ya sean niños, mujeres o personas mayores”, relata Philippe Lazzarini, comisionado general de la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos”, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió hace semanas que Gaza iba camino de convertirse en “un cementerio de niños” (El Independiente, 12 de diciembre).
Como explica Dinucci, “el plan israelí también consiste en convertir Gaza en un lugar inhabitable, bombardeándola con miles de artefactos de guerra suministrados a Israel por el gobierno de Estados Unidos. En menos de 7 semanas, los bombardeos israelíes han destruido cerca del 70% de las edificaciones en el norte de Gaza. Y ahora, las fuerzas armadas israelíes están haciendo lo mismo en el sur de ese territorio. Para tener una idea de lo que eso significa basta recordar que durante toda la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos de los aliados sobre Alemania destruyeron el 60% de los edificios en Dresde y en otras ciudades alemanas”.
Violencia de todo tipo, destrucción, muerte, dolor, es el pan nuestro de cada día en los territorios palestinos. “Tedros Adhanom Ghebreyesus [director de la Organización Mundial de la Salud] ha denunciado que la operación israelí ha obligado a los palestinos a vivir en un área cada vez más pequeña, creando las «condiciones ideales para que se propaguen las enfermedades. Según el jefe de la OMS, sólo hay una ducha por cada 750 personas y un sanitario por cada 150. Además, «solo 14 hospitales de los 36 originales (en la Franja de Gaza) funcionan de forma parcial”, dos en el norte y 12 en el sur. … Desde el inicio del conflicto el pasado 7 de octubre, la OMS ha registrado 449 ataques a centros o equipos sanitarios en Gaza y Cisjordania» (BBC News Mundo, 11 de diciembre”).
Estoy muy cabreado, mucho, como hacía tiempo que no lo estaba. Lo que está sucediendo en territorio palestino es algo repugnante, inmundo, nauseabundo, miserable, vil y cuantos epítetos descalificativos puedan existir. No, no y mil veces no al genocidio sistematizado, a la masacre indiscriminada, a la tragedia cotidiana que viven los palestinos y que se ceba, como siempre, con los más vulnerables, los niños.
Una última cosa. Puede que entre quienes lean estas líneas haya quien simpatice con Israel, o que reparta las culpas de lo que está sucediendo entre unos y otros. Si es así, les pido un favor: absténgase de comentar nada en este blog. Se lo ruego por mi salud emocional.